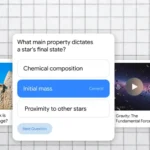Por: Jorge Chávez Hurtado
Lo conocí una mañana cualquiera, de esas que parecen rutinarias hasta que la vida decide regalarnos un encuentro que marcará la memoria. Llegó al colegio Julio Armando Ruiz Vásquez con la frente alta, un bastón en la mano y la música en la sangre. La seguridad de su andar no venía de los ojos —que ya entonces le traicionaban—, sino del corazón, que parecía latir al compás de una sinfonía íntima.
Mario Pardavé Girbau. Nombre de músico y maestro. Nombre de resiliencia. Entró al plantel como quien no pide permiso a la adversidad, con el aplomo de quien sabe que lo suyo no se mide en pupilas sino en oídos. Porque si el destino le negó la visión clara del mundo, le concedió en cambio la audición de los elegidos: capaz de descubrir, en una sola nota mal afinada, si un niño llevaba dentro el don del canto. Así fue como empezó a escoger, uno por uno, a los nuevos integrantes del Coro Ruicino. Nunca dijo no, nunca miró para otro lado. Sus manos, su oído y su paciencia abrieron las puertas a voces que hoy florecen en escenarios huanuqueños.
En los pasillos, Mario guarda primero silencio. Escucha. Y luego habla, con la serenidad de quien ha visto —o presintió— más que todos nosotros. “Estoy perdiendo la visión progresivamente”, me confesó un día, como si lo dijera un cronista de sí mismo. “Llegará el momento en que no veré nada en lo absoluto”. No había lamento en su voz, sino una promesa: la de seguir leyendo con los dedos lo que los ojos no alcancen. Ya había abrazado el Braille, ya había decidido que la oscuridad no sería obstáculo, sino una nueva forma de ver.
En el aula, Mario es un volcán de energía. Su voz estentórea domina el murmullo juvenil. La disciplina no la impone a golpes de reglamento, sino con la autoridad natural de quien se gana el respeto enseñando con el ejemplo. Sus alumnos —algunos distraídos, otros inquietos— terminan rindiéndose ante esa fuerza invisible que los educa tanto en el arte como en la vida.
Su historia no empieza aquí. Nació en Huánuco, un 10 de febrero de 1984, bajo lluvia de carnavales, como si el cielo hubiera querido bautizarlo con tambores y saxos. Hijo de un maestro de Matemática y Física, Mario Pardavé Jurado y de una confeccionista de trajes típicos, Nelly Esperanza Girbau Bravo, heredó el rigor de la ciencia y la gracia del arte. Su abuelo lo descubrió un día tocando una zampoña vieja en el patio de la casa. Desde entonces, la música lo reclamó como suyo. Quenas, saxofones, clarinetes, guitarras, tambores, piano… ningún instrumento se le resistió. Mario no aprendía: recordaba. Como si la música ya hubiera estado escrita en sus venas desde antes de nacer.
La vida, sin embargo, nunca fue fácil. Le cerraron puertas en conservatorios, lo sacaron de bandas escolares, le dijeron que no era “formal”. Médicos de hospitales prestigiosos declararon irreversible la enfermedad que le borraba la retina. No obstante, Mario siguió. Se hizo docente de Arte y Cultura, formó coros, levantó talleres musicales en pueblos lejanos, compró con su propio sueldo instrumentos para que los chicos conocieran el milagro del sonido. Y un día, la injusticia fue más cruel: un incendio en Churubamba devoró todos sus equipos, incluidos un saxofón Yamaha que había comprado con años de esfuerzo. Las autoridades prometieron reponerle lo perdido. Hasta hoy, el eco de esa promesa duerme entre papeles olvidados.
Pero Mario nunca esperó nada de nadie. Continuó. Siempre continuó. En concursos, en escenarios, en iglesias, en aulas polvorientas o en plazas bulliciosas. Tocando, enseñando, levantando talentos, sembrando semillas que el tiempo aún cosechará.
En su andar erguido, apoyado en el bastón que palpa la tierra, hay una metáfora que desarma: la del hombre que camina en sombras, pero ilumina a los demás. Su ejemplo nos duele y nos sacude. Nosotros, que nos quejamos por dolores pequeños, por achaques pasajeros, por derrotas mínimas… ¿qué derecho tenemos de rendirnos si Mario se levanta cada día con la música en la voz y la esperanza en el alma?
Mario no necesita ojos para mirar. Su mirada es más honda que la nuestra: es un acto de fe en el futuro, en los jóvenes, en la música, en la vida misma. Y si alguna lágrima cae al escribir estas líneas, no es de tristeza, sino de gratitud. Porque hombres como él nos enseñan que la oscuridad también puede ser un pentagrama, y que de la negrura más absoluta puede brotar la más luminosa melodía.
Mario no está vencido. Mario es victoria.