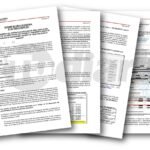Por Eiffel Ramírez Avilés*
Cuentan los mitos griegos antiguos que Marsias, un sátiro –es decir, mitad hombre, mitad cabrío–, recogió por azar la flauta que la diosa Atenea había arrojado molesta (la flauta, al soplarla, desfiguraba su hermoso rostro). El sátiro, pues, se asombró del instrumento y lo aprendió a tocar de tal manera que causó el inmediato elogio de los viajeros y de los pueblos cercanos. No faltó entonces quien le dijera: «Usted toca mejor que los dioses»; y otro: «Usted es mejor que el mismísimo Apolo y su lira». Marsias recibió con alegría y candor cada halago. Pero la noticia llegó hasta los oídos del propio dios Apolo –el representante de la música aristocrática– y este retó al sátiro a un duelo musical; según las reglas, el vencedor haría lo que quisiera con el vencido. El pobre Marsias, enceguecido por los encomios, aceptó el reto de buena gana. El final es conocido: perdió la contienda y el dios ordenó que lo colgaran de un árbol y lo desollaran vivo. El poeta Ovidio cuenta este horrible castigo como ningún otro: «Y mientras gritaba le arrancaban la piel del cuerpo, y todo su cuerpo no era más que una sola llaga. La sangre fluye por todas partes, los músculos quedan al descubierto, las venas sin piel laten temblorosas, y en su pecho se podrían contar los órganos palpitantes y las entrañas que se transparentan». (Y para aquellos que quisieran presenciar de más cerca este cruel desollamiento, véase la pintura de Tiziano).
El sátiro es siempre considerado como un ser lujurioso, alguien marcado por el desenfreno y la embriaguez. Sin embargo, Marsias parece la excepción y, por su trágica historia, tiende a catapultar otro tipo de lección a la posteridad. En efecto, el primer mensaje –un tanto patético– de su muerte sería: el rústico individuo que se atreve a enfrentar al majestuoso e implacable dios; y ese atrevimiento es el que le concedería un carácter heroico. Ahora bien, este mensaje será patético, pero no vacuo. Así, el escritor mexicano Alfonso Reyes, en uno de sus mejores libros –La experiencia literaria–, interpreta a Marsias como el héroe de lo popular. En el segundo ensayo de esa obra, el mexicano decide asumir la figura de este sátiro como un símbolo; en el fondo, pues, este no ha perdido completamente la batalla: al seguir colgado del árbol, continúa siendo todavía una música, la música que el viento produce en las frondas. De ese modo, Marsias es el signo –en el caso del universo artístico de Reyes– de la literatura humilde, de la voz popular y anónima.
Creo que, en base a eso, se puede dar otro alcance a la imagen de Marsias. No sabemos más antecedentes de este, pero lo que se desprende del mito nos basta: el sátiro resulta ser un habitante del bosque, un amante de la vida natural. La flauta misma que despreció Atenea y que fue arrojada a un claro, parece componerse de la madera de esa zona. Marsias, en fin, y a contrapelo de su esencia lúbrica y perfil grotesco (lleva cuernos cortos y orejas puntiagudas), alude más bien a la inocencia de la naturaleza, a la alegría de la floresta, a la simplicidad del campo. En cambio, su rival, el dios Apolo, expresa lo egregio y lo sublime, lo aristocrático y lo elevado. Apolo es bello, sabio, profético y patrón de los colonizadores; su imagen indudablemente se asienta en la urbe y el Estado, lugares donde esos caracteres priman. En definitiva, en la lucha entre Marsias y Apolo no hay un mero certamen musical, sino la contraposición de dos normativas, de dos estilos de vida: lo rural frente a lo citadino.
Seguramente, el lector ya está identificando a Marsias con el buen salvaje. Asimismo, está creyendo en la cursilería del modo: volvamos a la naturaleza. Una defensa de Marsias en ese sentido sería infravalorarlo y olvidarlo. Pienso más bien en el sátiro como un reducto inconquistable e infranqueable, un espacio libre, en el que los artificios de la ciudad –y sus nuevos dioses digitales– no pueden atravesar. Marsias es colgado, junto con su flauta, en un árbol, pero ni Apolo puede detener al viento que sigue –como lúcidamente lo entendió y escribió Reyes– arrancando todavía música a las frondas.
El mundo actual y sus dioses son invasivos, omniscientes: la tierra cede al cemento, los rascacielos suceden a los cielos, las pantallas se superponen a las páginas, las fábricas se construyen sobre los huertos, la informática se inserta en las venas, la mercadería suplanta a la dignidad, el progreso aplasta a la espera. Entonces un inocente sátiro que cante, junto con Fray Luis de León: «Y mientras miserable– / mente se están los otros abrazando / con sed insaciable / del peligroso mando, / tendido yo a la sombra esté cantando», parece un insolente de grado sumo. A Marsias dale del necio, pero no del ínfimo. Después de su despellejamiento, él pasó a ser un cierzo, un soplo libre, divisa de la resistencia ante cualquier sistema.
*Escritor y abogado por la UNMSM / eifel.ramirez@gmail.com